A primera vista Diyarbakir (este Turquía) resulta una ciudad triste, pobre e impactante. Convoys militares y policiales se posicionan en diferentes puntos de la ciudad para recordar a la ciudadanía kurda la presencia turca y su inclusión forzosa dentro de las fronteras del Estado turco. Al centro de Diyarbakir, conocido como Sur, se accede por una de las seis puertas construidas a lo largo de la muralla que lo protege de la zona nueva que se ha construido y continúa construyéndose a las afueras. Según me informó un comerciante, la muralla mide 5,5 km y es considerada la segunda más larga de todo el mundo, detrás de la gran muralla de China.

Impacta comprobar la pobreza del centro de la ciudad, a diferencia de la zona nueva donde la vida discurre con normalidad entre edificios nuevos, supermercados, centros comerciales (el sistema capitalista llega poco a poco, me afirmaba entre sonrisas una ciudadana) y casas modernas. Paseaba por el centro de la ciudad, pensando que más allá de la mezquita antiquísima (en obras cuando estuve allí), Hasan Pasa Hani (sirven desayunos escandalosos en este edificio que es café y guarda una librería estupenda en su sótano) y el Hotel Karavani (no estoy segura de este nombre) poco más habría que ver.
Sin embargo, las dos mujeres que hicieron de guía, con interpretación incluida – me permitió hablar con la ciudadanía, máximo objetivo, más allá de las entrevistas a políticos y manifestaciones del BDP que cubrí- me enseñaron lugares preciosos, escondidos entre las callejuelas del centro. Fue en una de esas ocasiones, en la búsqueda de lugares secretos, cuando me enseñaron Mala Dergbes (Casa de los cantantes, en kurdo, perdón si existe alguna falta en la redacción del nombre).
La Casa de los Cantantes es un edificio con un gran partio en el que un total de 35 ancianos acuden en un horario aproximado de 9: 00 a 17:00 con el objetivo de cantar y transmitir de esta manera sus experiencias. Según me informaron, reciben unos 800 TL (aproximadamente 350 euros) al mes por esta labor milagrosa: sentarse en una silla, escuchar el cántico del compañero, cantar por turno aleatorio, degustar té e invitar al visitante a acompañarlos en la agonía de sus letras.
Según me tradujeron también, las letras corresponden generalmente al sufrimiento que han experimentado a lo largo de los 30-40 años de conflicto armado que el pueblo kurdo mantiene con el Gobierno turco, ahora algo apaciguado por un frágil proceso de paz que brinda algo de esperanza.
Las canciones trataban, según redacté a medida que fueron traduciéndome; “los soldados turcos llegaron y quemaron nuestras casas; tenemos que levantarnos y luchar; somos los hijos del Kurdistán, seremos tachados como kurdos, eso no puede cambiarse; no queremos más lcuha ni más hijos muertos”. Según mi traductora, cada uno de esos ancianso cuenta con un hijo muerto, en la montaña- así denominan a quien milita en el PKK- o en la prisión.
Había dos policías controlando no sé el qué. Aquellos cantaban en kurdo. No sé si los policías sabían kurdo. Sí sé que los kurdos se han acostumbrado a la presencia forzosa de los turcos. A ambos policías se les sirvió té, como al resto.
La Casa de los Cantantes es el rostro melancólico de los estragos de una guerra que no ha concluido. Me apena especialmente su desconocimiento en el mundo y en Europa, en comparación con Palestina, muy afamada. La labor de estos ancianos me conmovió, a pesar de que yo discrepe en ciertos asuntos del conflicto kurdo, que empiezo a conocerlo ahora.
Pero esos cánticos, con el silencio del patio, sus bigotes y pantalones estilo Ali Baba, son humanamente aterradores.
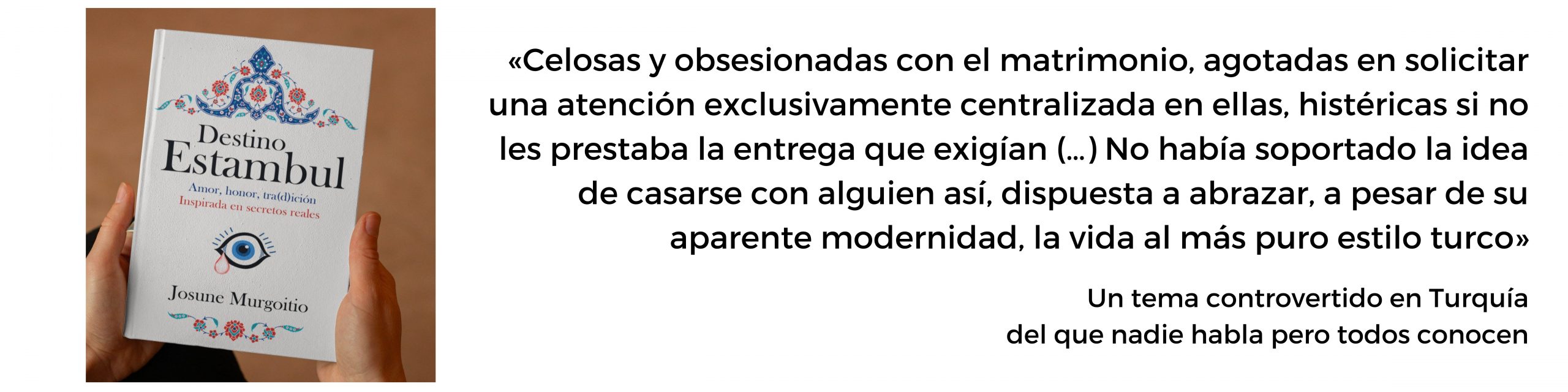




Trackbacks/Pingbacks